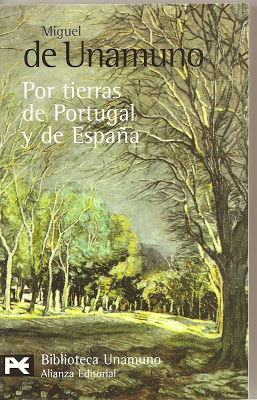 «Estética montesina», un monodiálogo de 1902, me parece otro de esos textos programáticos en que se cifra todo el sentido de este modo de viajar. El texto tiene un arranque más narrativo que ensayístico y en él relata una experiencia fundamental acaecida cuando ya el monte le era familiar y «mantenía con él comunicación amigable». Vemos allí al viajero en una situación bastante común y reiterada en estos escritos: saliendo al campo una tarde y durmiendo la siesta al pie de un mesto. Durante el sueño se produce una revelación tras la cual despierta «adoctrinado, preñado mi ánimo de vagas ideas que pedían luz, expresión y libertad». Todo este relato es el recuento de un merodear ocioso —«Nada tenía que hacer; el tiempo era mío»—, durante el cual observa las mil formas vivas, animales y vegetales, de la Naturaleza, la gran variedad que reviste el deseo de vivir, que concluye con un canto a la Belleza en tanto que verdadero motor o impulso vital en lo que ésta tiene de «eternización de la momentaneidad».
«Estética montesina», un monodiálogo de 1902, me parece otro de esos textos programáticos en que se cifra todo el sentido de este modo de viajar. El texto tiene un arranque más narrativo que ensayístico y en él relata una experiencia fundamental acaecida cuando ya el monte le era familiar y «mantenía con él comunicación amigable». Vemos allí al viajero en una situación bastante común y reiterada en estos escritos: saliendo al campo una tarde y durmiendo la siesta al pie de un mesto. Durante el sueño se produce una revelación tras la cual despierta «adoctrinado, preñado mi ánimo de vagas ideas que pedían luz, expresión y libertad». Todo este relato es el recuento de un merodear ocioso —«Nada tenía que hacer; el tiempo era mío»—, durante el cual observa las mil formas vivas, animales y vegetales, de la Naturaleza, la gran variedad que reviste el deseo de vivir, que concluye con un canto a la Belleza en tanto que verdadero motor o impulso vital en lo que ésta tiene de «eternización de la momentaneidad».
El viaje en Unamuno no es una salida, sino el punto de llegada de una experiencia que se proyectó a lo largo del tiempo y en muy variados espacios, que ahora me propongo explicar y exponer con algún detalle, tomando como corpus principal los textos reunidos en el primer tomo de la Obras Completas, Paisaje, pero sin descuidar otros que, diseminados en obras de muy distinta naturaleza, abordan y refieren la experiencia del viaje, experiencia que desde unas primeras andanzas más próximas a la jocosa ironía postromántica, a los cuadros o relaciones de corte costumbrista y a los arabescos modernistas, acaban forjando la imagen mucho más honda, esencial y permanente del viajero como peregrino de la belleza y de la inmortalidad. Porque si bien es indiscutible la tesis de Luciano Egido, cuando en Salamanca, la gran metáfora de Unamuno, afirma que Salamanca es la cita permanente de Unamuno y que éste, «irremediablemente, fue a todas partes con la imagen de Salamanca en los ojos», mostrando con todo tipo de detalles los múltiples recuerdos salmantinos que a lo largo de la vida del autor irrumpen aquí y allá, también es innegable la poderosa presencia e influencia de otros lugares recorridos y sentidos por don Miguel, hasta el punto de llegar a constituir constelaciones casi permanentes en su universo viajero.
Es hacia esas otras constelaciones hacia donde apunta mi trabajo, donde pretendo ver por dónde anduvo, y quién fue y qué sintió y pensó o soñó en esos lugares. Analizaré, por tanto, las geografías que recorre, los motivos que le llevan a ellas, los medios de que se vale para esos viajes, y la actitud o los modos y maneras con que el viajero mira y sueña y escribe, porque estamos ante un escritor que muestra una clara conciencia de las razones y designios que le impulsan a emprender sus gozosas andanzas, aunque de vez en cuando se autorretrate como un «forzado del cálamo» y se deslicen en sus páginas leves quejas del tipo «Es cosa terrible esto de ver algo para escribir de ello, más bien que escribir porque se ha visto. Pero el oficio…», lamento no exclusivo del escritor-viajero, sino constante en el Unamuno articulista o publicista, como es bien sabido, y que, en lo referido a las relaciones de viaje, irá desapareciendo con el paso del tiempo.
… durante el verano y en las siempre breves vacaciones de que durante el curso puedo gozar, salgo a hacer repuesto de paisaje, a almacenar en mi magín y en mi corazón visiones de llanura, de sierra o de marina, para irme luego de ellas nutriendo en mi retiro. Así como también llevo al campo el recuerdo de las espléndidas visiones de esta dorada ciudad de Salamanca […]. Así llevo la ciudad al campo y traigo el campo a la ciudad. Pero la ciudad que es a su vez campo, la ciudad hecha naturaleza serena, impasible y notable.
Tal declaraba Unamuno en 1911, en un texto —«Ciudad, campo, paisajes y recuerdos»— que puede considerarse un verdadero manifiesto-programa del viajero en tanto que excursionista o peregrino de la belleza que una y otra vez —hasta los últimos años de su vida— emprende pequeños viajes o excursiones a puntos concretos de nuestra geografía, parajes naturales de Castilla, Extremadura, Portugal, Aragón, Mallorca, Canarias, Galicia, Cantabria, La Mancha o el País Vasco, porque para este infatigable peregrino de la belleza no hay paisaje feo —según sostiene en más de una ocasión—, en parte porque no admite ponerle puertas ni etiquetas a la belleza —una y otra vez niega determinadas analogías y, como buen romántico, rechazará que se confunda tristeza con fealdad, por ejemplo— y en parte porque se enfrentará a lo nuevo con una mirada virginal y desprejuiciada, aniñada, actitud adoptada ya en un temprano trabajo, «Las procesiones de Semana Santa» (1891), cuya materia u objeto obliga al viajero-narrador a plantearse cuál debe ser la actitud adecuada para representarse lo poético de cualquier solemnidad, respondiéndose que habrá de ser el regreso a la infancia, el aniñarse de espíritu, cuando todo era nuevo, siempre nuevo, y «toda impresión venía humeante y chorreando vida». Creo que tenemos aquí una clave para entender el principal quiebro del viajero Unamuno: esa disposición auroral o virginal propia de la niñez que sólo el radical cambio que supuso el traslado a Castilla pudo propiciar.
Estamos ante un viajero que, en los tiempos en que viajar era ya una moda y casi una vulgaridad, elegirá para sus andanzas parajes muy alejados de la rutas frecuentadas por los turistas, porque rechaza al prototipo «superficial y cómodo» que simplemente aspira en sus viajes «a matar unos días viviendo con la sobrehaz del alma»; censurará a quienes viajan más por ostentación y vanidad en vez de «para recordarlo y paladearlo a solas y para encender con el recuerdo de esos viajes a ajenas tierras el tibio y recalentador apego al rinconcito en que se nació o en que se vive en nido propio». Por eso defenderá siempre la lentitud frente a la moderna superstición de la aceleración y gustará de aproximarse a su destino «por camino largo, tomándolo a sorbos, a modo de quien lo saborea», sabedor de que «no se mueve por sí aquel a quien su automóvil lo lleva a cien kilómetros por hora, y sé más, y es que no se entera por el camino por el que va». Por eso, viajará a pie, a caballo, —(«Dejaba a mi cabalgadura rienda al cuello, que fuese a su talante […] iba leyendo entre las cumbres y en los desfiladeros la lección eterna de la Naturaleza»)— o en carros de trajinantes y arrieros, ligero de equipaje, «sin arqueólogo alguno ni más cicerone que un chiquillo cualquiera que topáramos al azar en las calles»; un viajero que lleva los ojos del alma bien abiertos porque, cuando se llega a un lugar, «importa más penetrar en la idea que sus moradores, sobre todo los naturales, tienen de ella, que no aferrarnos a nuestra propia visión inmediata». Y así, arremeterá contra aquellos de sus compatriotas que, o bien sucumben ante el vértigo de la velocidad, alterando sustancialmente el sentido de las salidas al campo, o eligen para sus escapadas otros destinos, cegados como parecen estarlo por reclamos de tarjeta postal:
Es una lástima que la ramplonería de la rutina española lleve a tantas gentes a pueblecillos triviales, de una lindeza de cromo que encanta a los merceros enriquecidos, y haga les asuste pasar incomodidades para ir a gozar de visiones que están fuera del tiempo.
De hecho, no abunda en las páginas unamunianas el autorretrato del viajero visto desde fuera, aunque son numerosas las estampas o visiones íntimas, las del hombre interior. Aun así, contamos con algún pequeño esbozo, como el citado en la nota 19, donde se observa la extrañeza que ese hombre, o ese grupo de amigos, entregados a esfuerzos físicos e incomodidades varias sin propósito material ni lucrativo alguno causa entre los lugareños, por lo que éstos deducen que a tales penalidades les moverán motivos expiatorios:
La España pintoresca y legendaria sería mucho mejor conocida que lo es —por los españoles, se entiende— si tuviéramos mejores caminos y vías de comunicación o si fuésemos más entusiastas y menos comodones. Entre nosotros, el amor a la hermosura y a la tradición no ha llegado aún a formas de piedad. Y así, cuando hace aún pocos días marchaba yo con dos amigos a visitar el célebre monasterio de Guadalupe, las gentes sencillas de aquellas tierras no se explicaban las molestias que soportábamos sino atribuyéndolo a que lo hiciésemos por promesa o votos religiosos.
Son ciertamente otros los motivos que lo llevan de aquí a allá: estéticos, sensuales, cordiales, intelectivos o simplemente físicos. «Para recreo de los ojos y sugestión del corazón» le parece estar hecha la visión que se extiende ante él cuando en 1909 recorre el valle canario de Tejeda, dado el reposo que aquel paraje que parece carecer de materialidad tangible le proporciona. En otra ocasión, tras la subida a la cumbre del Teix, en Mallorca, comentará exaltado:
Esto de ascender a las cimas de las montañas, y más si son rocosas, es un placer que tiene tanto de sensual como de estético, es una voluptuosidad de la fatiga. No cabe decir en qué tal cima es distinta de la otra, como no cabe expresar en qué se diferencia el gusto de un manjar del de otro manjar cualquiera. […] cada cumbre es como otra música que nos pide otra distinta letra. Y yo espero que con el tiempo me brote en la fantasía la planta de la semilla que me dejó en ella el haber puesto el pie en la cumbre del Teix y el haber respirado en ella el aire que como entre sus dos manos batió el Señor entre el cielo y el mar henchidos de luz de aquella isla de oro.
Y es que, para este impar viajero, tanto como «las sacudidas del cuerpo» que le deparan dichas salidas, cuentan las sacudidas del alma causadas por la novedad de las visiones, que le agitan y cansan incluso más que el ajetreo del caballo. Consuelo, descanso, limpieza o depuración y restauración de alma y cuerpo, la obtención de «aluviones de energía», y múltiples enseñanzas de distinto tipo son otros de los motivos que le llevan a emprender esas excursiones cuya práctica, ya desde su juventud, le permite transformar la experiencia sentimental en sensitiva, el amar en querer, y recuperar así el impulso natural y la espontaneidad característicos de la niñez, condición de la libertad. Por ello, cuando esas excursiones se realizan dentro de la propia patria, aprendemos así a quererla: «Cóbrase en tales ejercicios y visiones ternura para con la tierra, siéntese la hermandad con los árboles, con las rocas, con los ríos; se siente que son de nuestra raza también, que son españoles. Las cosas hacen la patria tanto o más que los hombres».
Ejercicios llama Unamuno a sus peregrinaciones. Ejercicios estéticos y espirituales, porque esas salidas en que se lanza a leer en el libro de la Naturaleza y a educar el sentimiento de la misma, el amor inteligente y cordial al campo, le parecen «uno de los más refinados productos de la civilización y la cultura». Tarea ardua y difícil que llega a constituirse en designio permanente del viajero desde que en su infancia bilbaína experimenta una de sus primeras emociones románticas ante el panorama asombroso que se le reveló en los Caños, «con aquel ceñudo fondo del oscuro Arnótegui, y el río saltando entre pedruscos y la Isla y toda la hoz aquella…».
No recuerdo haber visto convenientemente destacada esta «Estética montesina» de 1902 —la fecha es significativa— que contiene importantes claves para entender la actitud del viajero unamuniano —alpino y excursionista, o no— según veremos enseguida, al abordar los motivos y fines de estas excursiones que he calificado de ejercicios estéticos y espirituales porque Unamuno admite la máxima byroniana según la cual «un paisaje es un estado de conciencia» —pero también, a la vez, un estado de conciencia es un paisaje— y aspira en sus escritos a convertir esa máxima en sello personal inconfundible, lo cual situará al narrador–viajero en el extremo opuesto de los pintoresquistas o descripcionistas:
El descripcionismo es un vicio en literatura y no son los más diestros y fieles en describir un paisaje los que mejor lo sienten, los que llegan a hacer del paisaje un estado de conciencia, según la feliz expresión de lord Byron. Este mismo lord Byron sintió el mar como nadie, y no necesitó largas y prolijas descripciones para comunicarnos su sentimiento. ¿Es que se ha dicho acaso sobre el mar nada más sugerente y profundo que las últimas estrofas del Child Harold y, sobre todo, aquellos tres versos de la estrofa 182 del canto IV y último?
Unchangeable save to thy wild waves, play;
Time writes no wrinkle on thine azure brow
Such as creation’s dawn beheld, thou rollest now.
Time writes no wrinkle on thine azure brow
Such as creation’s dawn beheld, thou rollest now.
Esto es: «Incambiable excepto al juego de tus salvajes olas; el tiempo no traza arrugas en tu frente azul; ruedas hoy tal como te vio el alba de la creación».
Por entender de este modo la expresión literaria del paisaje, Unamuno — como Azorín— hablará de la ausencia del mismo en nuestra literatura, aun siendo el paisaje el principal estímulo para la creación artística, verbal o no, porque ciertos paisajes «nos meten al ánimo el ansia tormentosa de decir lo indecible, de dejar en la alada palabra que vuela sonora, y pasa, y se pierde, lo que no pasa ni se pierde: la visión que queda», declara en una ocasión, formulando acto seguido su personal aspiración al deseado sincretismo artístico tan anhelado ya por los románticos: «Decir lo que se ve y decirlo de modo que se vea oyéndolo; ver lo que se oye: he aquí todo el secreto del Arte». Por ello en sus novelas excepción hecha de Paz en la guerra, la ausencia de «color temporal o local»es rasgo destacado, no sólo debido al propósito de darles la mayor intensidad y el mayor carácter dramático posibles (al reducirlas a diálogo y relato de acción y sentimientos) sino por realzar el paisaje literario, que para el autor tenía un valor estético independiente y no una mera función ancilar o decorativa, y por ello a ese elemento lo dotaba de una forma literaria específica: el poema o la relación de viaje.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario. En breve aparecerá publicado.